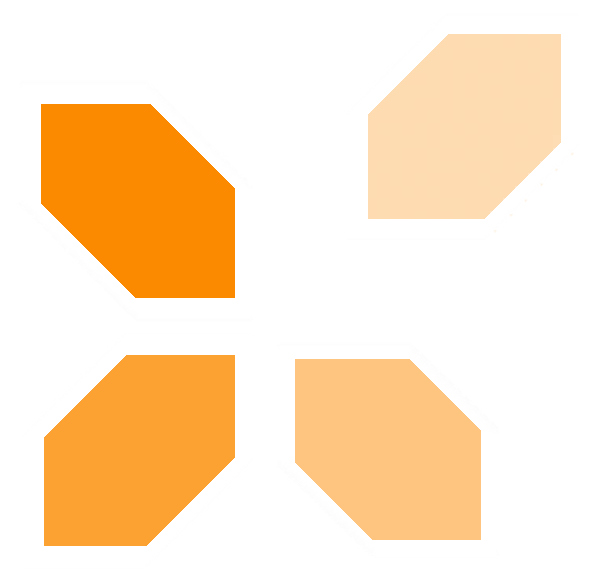EL ALCALDE DE VALDELANA
Iba a ir el obispo a Valdelana y prepararon todo bien para recibirlo como se merecía. Y, para que todo fuera perfecto, el alcalde les ordenó a los concejales:
–Vosotros vais a hacer lo que haga el obispo. Y saludaban los concejales.
–Buenos días, santo obispo –decía uno de ellos haciendo una reverencia.
–Hombre, no para tanto –les recriminaba el alcalde.
–Buenos días, señor obispo –rectificaba otro concejal.
–No. No para tan poco –se enfadaba el alcalde.
–¡Como no nos hemos hallado nunca en semejantes chorradas! –se que- jó un concejal y el alcalde no le replicó.
Llegó el obispo y el alcalde le presentó a los concejales:
–Buenos días –dijo el obispo.
–No nos hemos hallado nunca en semejantes chorradas –respondieron a coro todos los concejales.
Así que la presentación fue un desastre. Y dijo el obispo:
–A confirmar.
Confirmaron a los muchachos del pueblo y después le prepararon una co- mida buena, opípara, en aquellos tiempos: una cabra asada. Y el obispo tenía un apetito desordenado. Y comía que era una exageración. Aquel día habían caído unos copos de nieve y el alcalde se había puesto unas botas untadas de grasa para recibir al obispo. Y, mientras estaban comiendo, correteaba por de- bajo de la mesa un perrillo que había llevado el obispo. Y olía la grasa de las bo- tas del alcalde y estaba mordisqueándolas sin parar. El alcalde lo espantaba di- simuladamente con una mano. Pero como el perro insistía ya, por fin, le gritó:
–Chulo, mete la mano y agárrale de los cojones a tu amo.
Y entonces se hacían las telas en los pueblos de lino: camisas y todo tipo de ropa. Y un concejal, por alardear del pueblo, se sacó una punta de la ca- misa por la bragueta y le dijo vanidosamente:
–Mire, señor obispo, cosecha de casa.
Siguieron comiendo y de repente comentó el obispo:
–¡Jo qué garbanzos más buenos!
–¿Le parecen buenos? No se apure, señor obispo; le tengo que regalar unos garbanzos como la misma mierda de blandos.
Ya acabaron de comer y, por si acaso le llegaban ganas de hacer de cuer- po al obispo, que era muy comedor, hicieron un agujero desde su habitación al corral de las vacas, porque no tenían retrete. Y se puso el alguacil debajo, en el corral, con una escoba para limpiar al obispo.
Y ya tenía ganas, fue donde estaba preparado el agujero y comenzó a de- fecar. Cuando vio el alguacil que dejaba de caer, le pasó la escoba por el tra- sero para limpiarlo. Y el obispo dijo con entusiasmo:
–¡Qué comodidad!
Se volvió hacia el agujero para ver ese adelanto. Cuando se inclinó el obis- po para mirar, al alguacil le pareció que se ponía otra vez y le pasó la escoba por la cara.