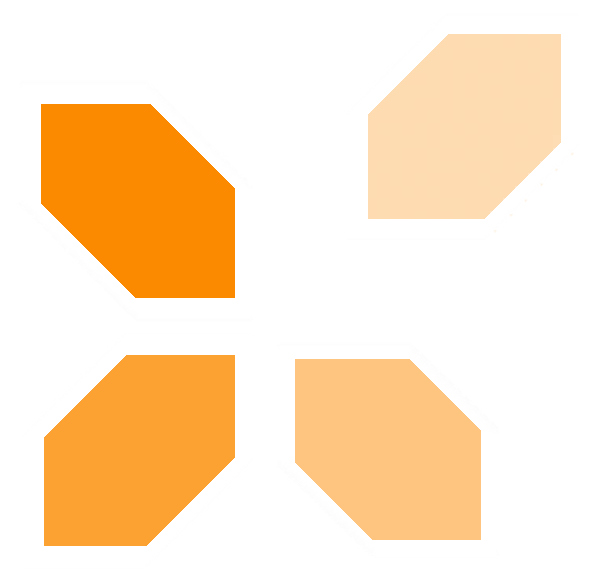EL CIERZO
En un pueblo vivían una viuda y su hijo. Eran muy pobres y pasaban hambre y necesidad, porque no tenían para comer más que un jamón. Un día le mandó su madre:
–Baja el pernil del granero para comer.
Pero cuando subía el muchacho, oyó soplar al cierzo arriba y en cuanto llegó observó que ya no estaba el jamón.
–¡Mamá, mamá, madre! Ven, que el cierzo se ha llevado el pernil. Llegó la madre, lo vio y dijo:
–Pues, hijo, no teníamos otra cosa que comer.
–No te preocupes; voy a ir a casa del cierzo a reclamárselo.
El chico emprendió el largo camino hasta la morada norteña del cierzo, una gran casa al otro lado de la sierra. Cuando llegó allí, gritó desde el umbral:
–Señor Cierzo, vengo a que me devuelva el jamón que me robó el otro día en mi pueblo.
–Yo no te he robado nada –atronó la voz del Cierzo–, pero, si eres tan pobre como dices y pasas tanta hambre, toma esta cabra que, si se lo mandas, caga ochenas.
–Muchas gracias –agradeció el muchacho mientras cogía la cabra y se encaminaba hacia su casa.
Pero en el camino se le hizo tarde y, como no llegaba con la luz del día, decidió quedarse a dormir en una posada que había en el trayecto. Para pagarle al posadero ordenó a la cabra:
–Cabra, dame ochenas.
E inmediatamente la cabra le proveyó del dinero suficiente para saldar su deuda con el posadero, que quedó pensativo maquinando la manera de apropiarse del animal.
–Hala, majo, a dormir –le dijo acomodándolo.
Lo dejó en la cama y cuando la noche era cerrada y el muchacho estaba dormido, le cambió la cabra por otra muy parecida.
Al otro día, se levantó el muchacho y se dispuso a regresar a su casa. Antes de su partida, el posadero se despidió muy amable de él:
–Hasta otro día, majo.
Cogió la cabra y se fue caminando a su casa. Cuando llegó, dijo a su madre:
–Madre, madre, mira qué me ha regalado el cierzo: una cabra que caga ochenas.
Pero en el momento en que se lo ordenó, la cabra no les dio ninguna.
–Chico, ya se la puedes devolver al cierzo –le recomendó su madre desilusionada.
De tal manera que el muchacho regresó de nuevo a casa del cierzo.
–Señor Cierzo, que la cabra que me dio no da ni leche ni monedas ni nada –dijo quejumbroso.
–Bueno, bueno, si eres tan pobre como dices y pasas tanta hambre, toma estos manteles, que les dices “manteles, extendeos” y te sirven toda clase de comidas –contestó el cierzo.
Conque, el muchacho recogió su regalo e inició el regreso. Pero, como la distancia era mucha, nuevamente la noche empezó a cernirse sobre él. Así que determinó alojarse en la posada.
–Hombre, ¿ya estás aquí otra vez? –se alegró el posadero.
–Sí, vengo de casa del cierzo –le respondió el muchacho.
–Vaya, ¡cómo habrás pasado esas montañas! Tendrás hambre –le dijo el posadero.
Y como así era, el muchacho sacó los manteles que le había regalado el cierzo y les mandó:
–Manteles, extendeos y servidme de cenar.
Y al instante se desplegaron colmándose de toda clase de manjares: pan tierno, verduras, legumbres, viandas exquisitas y frutas riquísimas; todos ellos regados con las más deliciosas bebidas. Y, mientras el muchacho cenaba, el posadero lo miraba codiciosamente y pensaba:
–Estos manteles tengo que cambiárselos.
Por lo que, de forma idéntica a lo sucedido con la cabra, aguardó a que el muchacho, que estaba agotado de caminar y ahíto de cenar, se durmiera y sigilosamente se los cambió por otros similares.
A la mañana siguiente el muchacho regresó feliz a su casa y gritó desde el umbral:
–Madre, madre, mira qué me ha dado el señor cierzo: estos manteles, que dices “manteles, extendeos y dadnos de comer” y te preparan la mejor comida que te puedas imaginar.
–A ver, a ver, hijo –dijo esperanzada la madre.
Pero, como aquellos no eran los manteles mágicos, por mucho que el chico les ordenaba, no se extendían ni procuraban ningún alimento. Molesto y perplejo, dijo el hijo a su madre:
–No te preocupes, madre. Ya voy a ir a casa del Cierzo y le voy a exigir que me devuelva el jamón, porque estos manteles no valen para nada.
Llegó por tercera vez a casa del Cierzo y lo llamó desde fuera.
–¡Señor Cierzo!
–¿Qué quieres? –preguntó el cierzo con su poderosa voz de trueno.
–Que los manteles que me dio no sirven para nada –se quejó el muchacho.
–¿Cómo que no? –se extrañó el cierzo y le dijo: Yo no tengo nada tuyo, pero, si eres tan pobre como dices y pasas tanta hambre con tu madre, toma; este palo me queda, al que le dices “palo, pega” y golpea a quien tú quieras hasta que le ordenas “basta, palo, basta”.
–Bueno, gracias.
Retornaba ya el muchacho coronando la cima de la montaña mientras indagaba por qué los regalos del señor cierzo no ayudaban a solucionar el hambre de su madre. Y empezó a sospechar que el posadero le había cambiado sus regalos. Llegó ya a la posada de noche y lo recibió el posadero:
–Hombre, majo, ¿ya estás aquí? ¿Quieres cenar?
–No, no, gracias; pero tengo mucho sueño –le dijo el muchacho apoyado en el palo.
Se fue, por tanto, a dormir y se acostó al lado del palo. Como el posadero había visto el nuevo regalo, pensó:
–Este bastón para algo servirá; voy a cambiárselo.
Entró con sigilo en la habitación del muchacho, que se hacía el dormido roncando, pero que tenía un ojo abierto que vigilaba al posadero. Así que éste se acercaba silenciosamente con otro bastón para cambiárselo y cuando lo iba a hacer, se incorpora el muchacho y dice:
–¡Palo, pega! ¡Palo, pega!
Y comienza el palo a golpear al posadero con gran fuerza.
–¡Ay, ay, ay, ay! –gritaba dolorido.
–¡Palo, pega! ¡Palo, pega! –insistía el chico.
–¡Ay, que ya te voy a devolver todo lo que te he quitado: la cabra y los manteles! ¡Ay, ay! –rogaba una y otra vez el posadero, que no podía soportar por más tiempo los golpes.
–Basta, palo, basta –ordenó el muchacho y los golpes cesaron.
Tras la paliza, recogió el muchacho la cabra, los manteles y el palo y se fue a casa. Y una vez que se encontraba allí, dijo:
–Manteles, extendeos.
Y sirvió una comida abundante para él y su madre. Y ordenó a la cabra:
–Cabra, dame ochenas.
Y la cabra le dio mucha riqueza. Y:
Colorín, colorado
este cuento se ha acabado.